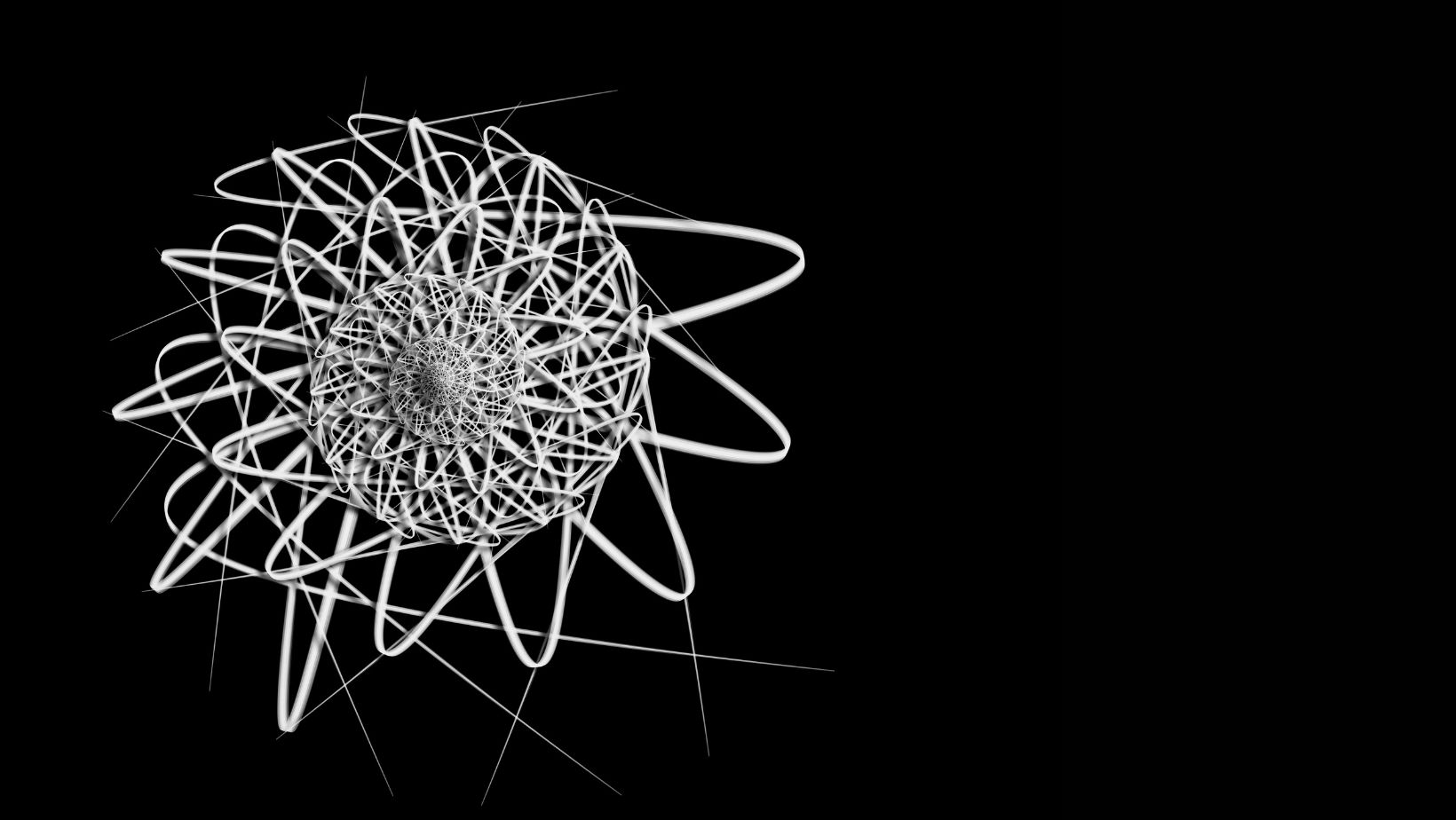DIÁLOGO A PROPÓSITO DE «ESCRITURA Y CURACIÓN»
Natalia Costantino y Martín Glozman
Las redes de la copa del árbol se amplifican cuando se establecen nuevos diálogos, intercambios, que involucran lo emocional, lo intelectual, y las formas de la amistad. Natalia se comunicó conmigo en torno a la lectura de mi ensayo Escritura y Curación publicado en esta plataforma así como su deseo de compartir su trabajo. A mi me parece que esto reviste de valoración nuestra actividad y los principios por los que se performó este espacio. Pensé durante este intercambio que podía ser interesante compartirlo, así que hice esa propuesta a Natalia. A la luz de esta posibilidad, este ida y vuelta tiene un primer mail de lectura del ensayo, una respuesta mía en Word y una tercera escritura por parte de Natalia que está en itálicas intercalada en el mismo archivo, y que queda abierta al lector. El diálogo es siempre abierto. Y ahora al editarlo sigo pensando en estas últimas intervenciones.
MG.
Hola Natalia, ¿cómo estás?
voy siguiendo tu texto en la relectura y respondiendo algunas de las cuestiones que fui pensando. Te envío por Word el escrito dado la extensión.
Antes que nada, me alegró mucho recibirlo y me sentí muy honrado de que leas mi ensayo con tanto cuidado e interés.
Parto de este profundo postulado tuyo: “En la tarea estética se pasa incesantemente de lo interno a lo externo cambiando la posición de nuestra mirada. Y ese ejercicio en la armonía y la espiritualidad cultiva el alma y, por qué no, lo entendido a partir de Freud como el inconsciente.”
El punto de partida del ensayo es pensar la escritura y sus efectos psicofísicos. En lugar de pensarla (como hemos aprendido desde las teorías literarias) en su dimensión estética.
Esto que tomás como postulado inicial me parece muy importante. Ahí hay mucho de lo que sigue aquí. También la idea de que hay algo interno y algo externo, y una dialéctica entre ambos. Un diálogo, un movimiento. En ese sentido quería preguntarte si me podías contar un poco más algunas de tus ideas sobre esto, por ahí luego de leer el intercambio.
Te respondo. Esa dialéctica a la que referís la vinculás con una “tarea estética”. En el territorio de la escritura pienso que cuando se logra una poética propia es porque, entre otros estados, como vos referís, está en “armonía” el adentro y el afuera de uno (lo por decir y lo que luego puede ser dicho) y, por lo que puedo observar, lo espiritual tiene su incidencia. (Entre paréntesis luego quiero apuntarte cosas que fui pensando ayer mientras sigo la lectura de tu libro). Esto “espiritual” yo lo puedo ver en tu búsqueda, en este ensayo tan sistematizado y ordenado aparece un continente para esa espiritualidad, hay un cuerpo para esa voz. En tu libro sobre el diálogo, la poética tal vez sea postulada como algo que no se aloja del todo en un cuerpo con forma preestablecida: “La escritura tiene que ver con lo líquido”. Y veo que en el proceso de dar cuerpo a la palabra (y de dar, por ende, forma, o estética o poética) en un texto (el ensayo sobre escritura y curación) ha habido una contención para esa agua en forma de un ensayo sistematizado; y en otro ha quedado como un agua en el océano, o como vos lo decís en alguna parte del libro, como una palabra en el desierto. Quizá en el camino de la escritura, la estética sea “eso” que encuentra alojo en un cuerpo que espera, en un “exterior” (como lo referís) que en el momento de recibir la palabra, la recibe con una forma determinada, con un cuerpo determinado, que es resultado de un proceso, de una búsqueda muy interna, y sin pensar, sino más bien guiada por la intuición, sale porque necesita hacerlo en un dónde. Como en tu libro sobre el diálogo, que es eso: dialógico e íntimo, como un monólogo autocontemplativo, pero a la vez un contarle a otro lo que sucede por dentro y por fuera, de forma dialógica, aunque parezca íntima y solitaria. Esto por un lado respecto de una apreciación de cómo intento entender tu propuesta y pensar.
Y en relación a un nivel “curativo”, sin dudas la palabra es ese dónde en el que nos podemos pensar y al que le podemos dar un significado que emerge al releernos en el interior de nuestra biografía.
Entiendo lo que dimensionás de la diferencia entre los efectos psicofísicos y la dimensión estética. En ese sentido quería comentar que lo que entendemos por estética está normalmente determinado por tradiciones de lectura y pensamiento, una que domina en nuestra tradición es la francesa, el estructuralismo, y su herencia del formalismo ruso. Son teorías formalistas. Desarrollada al mismo tiempo del formalismo, la teoría estética de Bajtin incluye la categoría de autor en la dialéctica de la creación con los materiales, es decir, el diálogo del autor y el personaje, que según él encuentra su madurez en Dostoievski.
Es decir, en Bajtín, la estética es dialéctica e incluye lo interno y lo externo, la empatía, como conexión con el otre y la extraposición como mirada desde enfrente cuando vemos al otro como otro, o al personaje como personaje, la obra como obra, etc.
En este movimiento doble hay algo que se va religando, reconstituyendo, y en la polifonía, tanto interna como externa se va armando un entramado que es a la vez social, y que involucra las emociones.
Gracias por explicármelo con claridad.
La experiencia de escribir literatura de por sí es transformadora.
Hay prácticas de escritura literaria que suelen proponer la literatura como forma terapéutica.
En este punto un aspecto a tener en cuenta es el vínculo entre literatura y psicología. Sobre todo de la teoría venida desde el psicoanálisis. El psicoanálisis toma de la literatura funciones o cuestiones venidas del lenguaje del arte. Y a su vez tiene un método en su clínica. En este punto citás Foucault en relación a la noción de autor: el que habla-lo que dice. Como un asunto ligado al sujeto, su decir, lo dicho. Pero más tarde hay una mención de antecedentes en la teoría sobre la polifonía y el diálogo, de Bajtín, quien piensa una relación ontológica (nivel del ser) autor-narrador-personaje, que servirá después a una clínica en pacientes con afecciones psicológicas. Aquí hay una tesis tuya: “la perspectiva dialógica es propensa a una interacción de máscaras y huellas vinculadas con las categorías de persona como una existencia real y material, externa al lenguaje y en diálogo con él, pero como decíamos: dinámica, relacional y en creación permanente.” No entiendo por qué «externa» al lenguaje.
En este punto hay varias cuestiones. Para mí la función terapéutica de la literatura está en su esencia, incluso previa a la función de la psicoterapia como disciplina especifica. Yo respeto el psicoanálisis pero me parece una teoría con una práctica entre otras teorías. En ese sentido soy más adepto a la teoría dialógica, que en otros países tiene mucho desarrollo en la clínica. Hay un referente que yo conozco y respeto que es Jaakko Seikkula, él introdujo la teoría de Mijail Bajtin en el abordaje de situaciones de crisis graves en el área de salud mental.
Me interesa leerlos. ¿Me dirías qué textos específicos leer de uno y de otro (de Bajtín es su Estética de la creación verbal? Sí. Voy a tu ensayo y lo compruebo en la bibliografía)
En ese sentido entiendo que la polifonía y la horizontalidad son dispositivos que potencian el aspecto sanador de la literatura. Son aspectos que Bajtín desarrolla en relación a la obra de Dostoievski.
Veo que en el decir veraz de Foucault hay un efecto catártico y verdadero muy profundo, que está vinculado con lo dialógico. Yo veo que en el dialogismo se trabaja con lo que se dice y está ahí, entre las personas, no dentro de ellas. En ese sentido es diferente de lo que conozco en relación a la interpretación psicoanalítica.
Veo que las personas son reales más allá del lenguaje, externamente a él, esto para mi es una fe, también comprendido así en la teoría de Bajtín. Él dice que la personalidad es una unidad que permite relacionar a la vida y el arte, y cuyo sentido más elevado es la responsabilidad. La unidad responsable. El punto donde el yo se hace cargo, esa unidad es un acto.
Casualmente ayer revisaba algunos textos de Alberto Girri que han quedado conmigo y vuelvo al encuentro con su ideario en el cual la literatura no puede desvincularse ni de una ética ni de una estética personal. “Dentro de sí (dice Girri), más que con una actividad literaria se enfrenta con un hecho casi mágico: el descubrimiento de la palabra, de su poder expresivo; que unos meros signos le permitan registrar lo que ve y siente alrededor de sí y en él. Un acto de interiorización, sin lo cual palabras y frases serían solo sonidos. La noción de lo estético se le hace consciente bastante después, cuando empieza a saber cómo juzgar lo que escribe, no solo desde sus preferencias o gustos personales, sino con arreglo a juicios críticos objetivos.”
Hay una dialéctica entre lo interno y lo externo, pero la persona existe, no se pone en duda. Veo que hay otras teorías que permiten esa duda de algo más allá del lenguaje, y juegan con la especulación. Yo existo, nuestro diálogo existe, tu existes, no pongo en duda esto. Es muy importante para la salud y para los casos extremos tener esta certeza. Es una confianza en el yo, y en última instancia en su equidad con el otre. Veo en ese sentido que hay una tendencia general en ciertas líneas contemporáneas a desmerecer el yo, por ejemplo en el ámbito de las meditaciones por su confusión con el ego y el mal ejemplo de sus consideraciones negativas.
Es cierto eso. Quizá esa tendencia última a la que referís sea resultado de la lectura de mundo a la que asistimos. Una lectura rápida, en lo posible copiada y pegada, o peor, sin la posibilidad de ser pensada y escrita. Una lectura que hace treinta años empezó con el zapping y que hoy estalló con un replanteo en las formas de comunicarnos. Ciencias o disciplinas milenarias, muchas veces crípticas y con su acceso a grupos cerrados o de iniciados, hoy son templo de todos. No está mal. Pero tampoco está bien. Hay accesos que sí, y absolutamente sí, deben democratizarse. Pero algunas ciencias, o las disciplinas aprendidas como una iniciación, por algo eran crípticas, porque requerían de iniciados para poder ser leídas y perpetuadas.
El humano asiste a un tiempo de turbulencias hoy. Un tiempo en extremo egoico. Un tiempo donde el otro resulta amenazante y no puede ser visto más que como eso. Resultado de la pandemia quizá. Hay mucha desarmonía en la esfera de las relaciones humanas también. Mucho descontento o desesperanza. Pasará un tiempo hasta volvernos a armonizar y confiar en el otro (no verlo como extraño), hasta que disminuya la violencia pasará un tiempo, supongo…
Tu tesis central: “sí es posible pensar una noción de terapia e incluso de curación en relación a la escritura”; porque existe en ese proceso la “construcción de un sujeto que escribe”. En este último punto: que dice algo respecto de lo dicho. Dice y en ese decir construye la cura. Supongo que porque en esa asimilación o elaboración de lo que va diciendo sobre algo que habita en él como dicho (desde una lengua o discurso materno y también social) y que hay que desdecir (para decirlo desde la propia subjetividad) se produce la “cura” por medio de la palabra. Y no de cualquier forma de apropiación de la palabra, sino desde una forma estética.
Si, entiendo que en los procesos de subjetivación y toma de conciencia de los relatos propios a través de la palabra hay una cura, más aun cuando hay pautas y debates estéticos y sociales acerca de tradiciones muy profundas y con historia como la literatura.
A la vez pienso que escribí el ensayo sobre escritura y curación discutiendo con muchos prejuicios generales sobre este tema y la sensación de estar solo al presentar estas ideas, también como modalidad para trabajar en talleres. En ese sentido ha cambiado la situación porque siento que en este momento empezó a haber, afortunadamente, más aceptación de lo vinculado con lo espiritual y lo emocional en relación a la escritura. A la vez en ese proceso que es dialógico y con otros se va aprendiendo a formular de otra manera las propias ideas, a presentarlas con más precisión, a tomar más conciencia. Empieza a haber un lenguaje común y una imagen posible para estas tramas.
Más adelante considerás el acto de escribir literatura desde una terapéutica como sagrado. Y esto vinculado al sacrificio. Me parece que la etimología de esta palabra es, justamente, oficio sagrado, “hacer sagradas las cosas”, según corroboro en internet.
Esta reflexión que presentás me parece muy reveladora y te lo agradezco. Veo ese vinculo entre la escritura cuando está abierta a la polifonía, y las corrientes subterráneas, así como su forma de ser compartida en relación a la experiencia sagrada. En ese sentido se entiende que sea sanadora, lo sagrado limpia, depura, cura.
La concepción de “confesión”, de Zambrano, servirá como otro argumento para sostener tu tesis, vos titulás esta parte de tu argumentación como “Acto” (y llama la atención tu concepción de “acto confesional como género literario”, género literario. No había leído esto como propuesta. ¿Es tuyo o de Zambrano?).
Natalia, el libro donde Zambrano presenta estas ideas se llama Confesión: género literario. Es un libro muy rico para pensar las escrituras del yo. Creo que vi su referencia en un libro que se llama La máscara o la vida, de un escritor español, Manuel Alberca. Él discute la autoficción, y prefiere el pacto autobiográfico. Dice que quienes hacen autoficción no pueden asumir un verdadero compromiso con la vida y con la palabra. En el sentido de jugar con la identidad en la ficción.
Sí. Luego de esto busqué el libro de Zambrano en Internet, pero no se encuentra. O yo hice mal la búsqueda. Creo que está agotado.
Entre paréntesis, tengo entendido que desde la teoría lacaniana hay un concepto de pasaje al acto o algo así, incluso en la psicoterapia hay algo del orden de la confesión. Tiene su relación. Pues lo que acontece como palabra en la psicoterapia es lo real. Y Zambrano postula la palabra en el arte como la realidad. Es decir, trascendida de la función de ficción que tiene la literatura. La voz autobiográfica que encarna el narrador es la realidad teñida de ficción literaria (hermoso lo que tomás de esta autora como trascender la soledad e integrase en la comunidad, algo que más adelante en una forma superadora referirás como una “cura colectiva”). A propósito de la alusión al “fuego” como partícipe en el ritual del contar, ese elemento tiene relaciones con el simbolismo de la transformación, y esto atraviesa tu ensayo, dado el carácter transformador que tiene la cura y a la importancia del relato ancestral del que somos parte y el cual tiene incidencia en la construcción de nuestras propias subjetividades.
Qué hermoso este párrafo tuyo, todo lo que decís y estás pensando. Me gusta lo que referís al pasaje al acto. No sabía que en psicoanálisis se considerara real a lo que acontece en la palabra. Eso me reconcilia mucho. Para mí también es así, y eso es lo que sucede en Foucault en relación a la parhesía. Pensaba que llamaban real a algo que está afuera del lenguaje y que no puede ser asible por la representación, la libido como lo más primario, aquello vinculado con el cuerpo y lo animal. Quizás uno y otro están relacionados y por eso la fuerza integradora y curadora de la palabra cuando acontece.
Pienso que es también una idea vinculada con las religiones, y con la magia.
Desde esta última referencia a la religión (lo que religa) y a la magia puedo llegar mejor a tu visión de la Fe.
Releyendo las notas para preparar su envío noto que hay algo con lo que está afuera del lenguaje. Quería preguntarte qué pensabas sobre eso. Si efectivamente sentís que todo es en el lenguaje. O si como yo crees que hay algo que le sea externo.
mmm… qué difícil responder esa pregunta. Respondo un poco con intuición y otro poco con mi capital simbólico. Pienso que aún antes de nacer alguien nos baña con lenguaje, los latidos del corazón materno, el nombre que alguien piensa para nosotros, aun antes de ser conscientes o de tener consciencia como sujetos de lenguaje, existe, sí que existe, y nos va subjetivando, nos va insuflando un alma, una entidad, algo sobre lo que no tenemos decisión y que es como un soplo anterior a nuestra posibilidad de dar lenguaje, de ser dadores. Somos, en principio, recibidores de lenguaje.
Algo que le sea externo podría ser del orden, como vos referís, de la Fe. Algo que viene de la zona del pecho. En lugar de venir de la zona de la cabeza. Por representarlo físicamente. Porque pensamiento y lenguaje conforman además un desarrollo. En cambio, la Fe “es”. No se desarrolla. “Es”.
Veo que lo que está entre las personas tiene esa característica. Pienso que el psiconálasis por mi conocer que no es especialista trabaja mucho con la inerpretación, con lo interno en el otre. En ese sentido me cautiva más el entre, y no solo entre dos, sino de manera múltiple. En ese entramado veo la relación de lo interno y lo externo en el lenguaje, como forma social e histórica.
Sí, claro. En toda clínica hay una relación, digamos, de poder. Hay uno que está siendo analizado o interpretado. Y hay otro que está interpelándose y conociéndose por medio de la palabra de sí mismo y de su analista. Quien se sienta frente al analista le otorga una autoridad inevitable desde el principio. Pero así es la clínica, me parece. En contraposición al diálogo que vos proponés.
En una lectura rápida mía, más adelante hay una mención de Foucault a Sócrates. En este marco de lo dialógico es importante nombrarlo como forma de acceso a una verdad.
Sí, en ese sentido la verdad en Sócrates es más situacional que abstracta, es la palabra como acontecimiento, por eso los conceptos son en acto, con el otro, y a través del decir.
Con respecto al “pudor” de conocerse a uno mismo (Giordano) hay que asumir el riesgo de poder verse. Un riesgo y una valentía.
Si, es lindo, verse con el otre, retomando lo que mencionás de la cura colectiva.
Son muchas cosas las que fui pensando, las que fueron haciendo sincronía, y con las que me fui identificando.
Muy linda tu lectura y muy generosa. Comentame qué te parecen por favor estas impresiones. En verdad por momentos creo que puedo estar “afuera” de algunas tradiciones de lectura que si se aceptan generan mucho consenso, y por escrito y sin habernos leído en extenso, no querría generar un ruido que no nos permitiera comunicarnos. Espero mis palabras te sean amables y te inviten a la reflexión.
No hay que tener miedo de tensionar las tradiciones de lectura. Creo que a mí me cuesta menos porque no he formado parte del centro, de las universidades, de lugares de legitimación. Siempre he estado en la periferia y en el silencio. Me parece que tu decisión ha sido salir de esos sitios de “legitimación” y jugarte a proponer una teoría por debajo de un tipo de texto que parece un monólogo o una serie de reflexiones, sin la sistematización que caracteriza una forma ensayística (a propósito de esto he apuntado unas cosas en tu libro, con lápiz, luego en otra nota te las paso)
Yo creo que lo que proponés estaría bueno sistematizarlo. Darle cuerpo en un ensayo (como hiciste con tu ensayo “Escritura y curación”), y meter de vez en cuando lo autorreferencial, tu propia experiencia para que también resulte dialógico el texto.
Se ve mucho tu enojo con algunos escritores, como Fogwill, ni siquiera sé cómo se escribe su apellido, pero sé quién es. No hay que darle tanta importancia a eso. Yo te veo re jugado con tu propuesta abierta a ser conocida. Nada de andar inseguro con que si le gusta a la tradición o no le gusta. Me encanta que hayas elegido a Buena Vista, Daniela y Córdoba se lo merece.
Por un lado, estoy escribiendo un libro y, si bien la terapéutica no es el eje, hay cosas de tu ensayo que resuenan en mis escritos y pensamientos. Voy a incorporar tu ensayo como bibliografía. Este libro, como te había dicho, es sobre el escribir literatura. Esto me lleva a pasar por aspectos como el de la inspiración, el de la lectura, el de la poética. Y sí. Vi que ustedes están con algo sobre eso en la copa del árbol.
Muchas gracias Natalia, es un honor, y me alegra estar en diálogo con vos. Lo mejor para tu libro, y contá con el espacio en la Copa si querés compartir algo de tu trabajo.
Estuve, casualmente ayer, conversando con Pablo, mi compañero, las relaciones entre psicología y literatura. Él es psicólogo, psicoanalista, justamente, lacaniano.
Finalmente acabo de terminar de escribir una novela autobiográfica que empecé a escribir en el 2013. La urgencia por participarla en un concurso de Córdoba me llevó a retomarla y completarla. Y realmente fue un hallazgo para mí. No sé si llamarlo terapéutico, pero pude conocerme un poco más y captar el asunto de la novela a través de la escritura, pero de la escritura como cuerpo de mi alma y de mi deseo.
¿Te la puedo compartir? Me gustaría que la pudieses leer y darme tu valoración.
Muy lindo lo que decís de tu libro y que lo compartas con tu pareja. Me alegro que hayas podido completarla. Pienso que la escritura tiene una fuerza primaria que va más allá de las teorías y las enriquece a todas.
Me parece bien si querés compartir conmigo tu novela. Muchas gracias.
Vamos por parte. Primero el artículo. Después te mando la novela.
Finalmente, no pude ponerme con la corrección del texto que quiero mandarte, porque no tuve tiempo. Veo si me lo hago esta semana que entra. Justamente en ese texto hay algo de autobiografía en el abordaje de la escritura en el aula. Y puedo decir que hubo eso que vos referís: una cura o una catarsis.
Te mando un fuerte abrazo. Muy contenta de poder haber iniciado este diálogo.
Natalia
Gracias Natalia, nuevamente, por tu lectura, por tu reflexión y por abrir este espacio de diálogo.
Un abrazo
Martín.
Continuará.
 Natalia Costantino (Río Ceballos, 1975). Publicó los siguientes libros: La tarde en el extremo
Natalia Costantino (Río Ceballos, 1975). Publicó los siguientes libros: La tarde en el extremo
(Córdoba, 2006), Las alegorías (Unquillo, 2010), La soledad unitiva del hombre en Playa Sola,
de Alberto Girri (Alemania, 2015), Aunque nadie lo vea (Buenos Aires, 2021). Es licenciada en Letras Modernas por la UNC. Ejerce la docencia y coordina talleres de lectura y escritura.
Martín Glozman (Buenos Aires, 1979) es Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Escritura Creativa por la UNTREF. Publicó los libros Salir del Ghetto, Help a mí, No hay cien años, Documento de María y Un libro sobre el diálogo (Buena Vista Editora, Colección Agalma, 2022). Es coordinador general de La copa del árbol donde desarrolla además talleres de escritura. Trabaja en Prácticas Dialógicas.
(Buenos Aires, 1979) es Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y Magister en Escritura Creativa por la UNTREF. Publicó los libros Salir del Ghetto, Help a mí, No hay cien años, Documento de María y Un libro sobre el diálogo (Buena Vista Editora, Colección Agalma, 2022). Es coordinador general de La copa del árbol donde desarrolla además talleres de escritura. Trabaja en Prácticas Dialógicas.